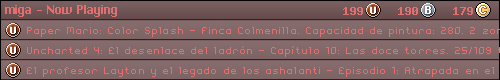Puede
que ésta no sea la mejor historia que se haya contado jamás. Puede
que no sea emocionante, cautivadora ni profunda en ningún sentido.
Puede que nunca enternezca un corazón, o que aquéllos que la
escuchen no lleguen a comprender jamás todo lo que me gustaría
expresar al contarla. Puede que no sea capaz de hacer llegar mis
sentimientos, sean de la clase que sean, a aquéllos que me ofrezcan
un hombro sobre el que llorar y desahogarme. Pero, ¿sabes qué? Todo
eso da igual. Al diablo los demás; ninguno de ellos cuenta ahora.
Los únicos que debemos ver la verdad oculta tras estas palabras
somos nosotros, tú y yo, juntos como y para siempre. Y, para mí, no
hay historia mejor. Ni más emocionante, ni más cautivadora, ni más
profunda.
Porque,
colega, ésta es la historia de un niño y su perro. Ésta es nuestra historia.
Se
abre el telón. 28 de diciembre de 2008, madrugada de transición.
Una valiente perra llamada Tani gastándonos una broma tardía. A su
lado, congregada a su alrededor, tan valiente como ella, una familia
observa el milagro y ayuda a que ocurra como humildemente puede. La
broma no es tan divertida como se esperaba; uno de sus pequeños
chistes, tras meses de gesta, no tuvo ni pizca de gracia cuando por
fin hizo su aparición, pero, en términos generales, el espectáculo
fue todo un éxito.
Así,
un sano grupo de cachorrillos mestizos vio por fin la luz del día.
Lo que al principio se consideró un accidente había acabado
convirtiéndose en algo precioso que todos los presentes recordarían
durante toda su vida con una sonrisa.
Los
jovenzuelos crecían lozanos y sospechosamente inteligentes, y
sorprendía lo diferentes que eran los unos de los otros. Una camada
realmente variopinta en la que había hueco para toda clase de bolas
de pelo, cada una con sus propias especialidades y modo de sobrevivir
en aquella pequeña jungla de locos en la que no existían normas...
ni sitios concretos en los que mear.
Orgullosa
de su nueva condición de abuela, una mujer iba proclamando a los
cuatro vientos la buena nueva allá a donde fuera, y sus retoños
adoptados no podíamos quedarnos fuera de onda. Tan efusiva como
siempre, mi profesora de Pintura desde sexto de primaria, Raquel
Rochas, me sorprendió un día con la noticia de que su perra por fin
había dado a luz.
Y,
por una vez en mi vida, tuve una buena idea.
Llegó
febrero. Los cachorros ya no lo eran tanto, aunque la locura
continuaba en lo que a pises respecta. Y aquel viernes, aquel
maravilloso viernes, te vi por primera vez. No eras más que una bola
de pelo blanca y negra metida en un transportín que no parecía
capaz ni de abrir los ojos. Cabías literalmente en la palma de mi
mano. Tan pequeño y calentito que apenas podía creerme que no eras
un muñeco de peluche. Quizás no fueses un peluche, pero eras mi
muñeco de pruebas. Un adorable pequeñajo que iba a ayudarme a
demostrar mi valía.
...O
a intentarlo, al menos.
Sin
que mis padres supiesen nada, Raquel te llevó a clase y, desde allí,
pude llevarte a casa
de extranjis, casi como si ese transportín fuese uno de esos
maletines llenos de pasta que los mafiosos transportan de una manera
tremendamente sospechosa. Allí, siguiendo las indicaciones de mi
profesora –que para eso está, para indicar–, llené un pequeño
bol con comida que me había dado ella misma y le puse un poco de
agua. ...No se puede decir que te llamase mucho la atención. Añadí
yogur, creo que hasta te puse leche aparte por si te interesaba, pero
no probabas bocado. Ella me dijo que podría ser porque era un sitio
nuevo para ti y aún desconfiabas, y no te lo reprocho: no soy
alguien del que uno se pueda fiar demasiado, pero eso ya lo sabes.
Mis
padres llegaron y te dejé en el suelo. Ya desde el primer día y sin
conocerles siquiera, saliste a recibirles. Así me gusta, apuntando
maneras. Os presenté con un cantarín “mirad lo que he traído”
y mamá me echó una de esas miradas que, si no fuese porque te la
lanza una madre, pensarías que quiere decir algo del estilo de “eres
un pequeño hijo de perra
–perdona
la expresión– y
te odio”. Mi padre debió hacer lo mismo, pero es que los perros le
pueden. No recuerdo qué me dijo, pero fue mucho menos amenazador de
lo que esperaba. Se ve que le caíste bien.
Como
me estaban pidiendo explicaciones (¿¡es que no podían limitarse a
aceptar la situación!?), tuve que contárselo todo. Mi plan inicial
era cuidar de una de esas bola de pelo –provisionalmente llamada
Potro– durante un fin de semana, para demostrarles a mis padres que
sus temores eran infundados, y sus sospechas, ridículas.
Restregarles por toda la jeta y sin vaselina que era capaz de hacerme
cargo de un perro aunque viviésemos en un piso pequeño, vaya.
Después, el pequeñajo podría volver a su casa y vivir su vida; al
fin y al cabo, según creí entender antes de que me lo trajese,
todos los cachorros estaban ya “reservados” y esperando a que sus
nuevos dueños les recogiesen. No obstante, cuando me lo “prestó”,
mi profesora me dijo que ése en concreto no tenía a nadie con quien
irse. Pero, aun así, yo nunca tuve intención de quedármelo.
Pensaba que, tras eso, podríamos adoptar algún
otro
en alguna
perrera; hay demasiados animales sin hogar ahí fuera, y me hubiera
gustado hacerme cargo de uno de ellos.
El
fin de semana comenzó, y tú te meabas por todas partes, sin hacer
ni caso al montón de periódicos impregnados en pis que te habíamos
dejado en la cocina para que supieses dónde tenías que echar tus
malvados fluidos. Pero al menos ya comías, y vaya si comías. Qué
apetito, igualito que el dueño. Y eso que ni te movías, ...igualito
que el dueño. Tratamos de sacarte un día a la calle, pero hacía
tanto frío y estabas tan asustado que ni siquiera podías andar.
Criaturita, qué pena me diste. A medio camino entre el portal y la
parada de bus te paraste y dijiste que allí te plantabas, que ya no
te movías más. Tuve que cogerte en brazos y llevarte a casa yo
mismo. Nunca se me había hecho tan cuesta arriba eso de subir hasta
mi quinto piso sin ascensor. Y, ay, qué noches nos dabas. Como un
bebé que no quiere quedarse solo, llorabas y llorabas para que no te
encerrásemos en la cocina por la noche, pero estábamos nosotros
como para fiarnos de ti y de tu vejiga de gatillo fácil. Nos salía
más rentable hacerte carantoñas hasta dejarte relajado y luego
largarnos cuando ya no tuvieses ganas de dar la murga.
Pero,
a pesar de todas las penurias que nos hiciste pasar, tú eras mi
nuevo amigo. Un amigo que buscaba refugio entre mis piernas cruzadas
y se dejaba acariciar hasta quedarse profundamente dormido. Y que
Dios se apiadase de mí si se me ocurría dejar de acariciarte,
porque vaya broncas me echabas, so vicioso. Igualito que el dueño.
El
fin de semana pasó. Y, contra todo pronóstico, devolverte a tu
legítima dueña me dolió muchísimo. Lloré, sí, lloré lo que no
está escrito, y empecé en el momento exacto en el que perdí a
Raquel de vista, ya en el portal. No me paré a pensarlo por aquel
entonces, pero ahora me doy cuenta de que aquélla fue la primera vez
que te perdí. Mis padres también estaban dolidos, y cuando les
propuse adoptar un perro, ahora que había quedado demostrado que era
posible tenerlo en casa, me dijeron que sólo había uno que ellos
pudiesen aceptar en aquel momento.
Mientras
tanto, tú estabas de nuevo con tu familia, correteando por la casa
en la que te habías criado. Pero con una diferencia; una pequeña
diferencia que, a Dios gracias, te acercaba a mí y le demostró a mi
profesora que había hecho bien mi trabajo: a pesar de que podrías
haberlo hecho en cualquier otro punto de la casa, desde que volviste,
tú sólo dormías sobre mi ropa. La ropa que mi madre había dejado
en el transportín en el que te había traído a casa, la
cual todavía olía a nosotros, y espero
que a mí.
Se
puede decir que el amor era mutuo, supongo.
Raquel
te trajo a casa del mismo modo que yo lo había hecho tan solo unos
días atrás, y recuperarte curó al instante todas las heridas de mi
corazón. El cuchillo estaba fuera, y tus lametones no tardaron en
hacer cicatrizar el dolor que había sentido al perderte. Me sentía
feliz como nunca. Puede que nunca llegases a saberlo, pero aquélla
era la culminación del sueño de mi vida. Tú
eras
el sueño de mi vida. Mi sueño era tener un perro al que pudiese
llamar mío, al que poder cuidar y querer. Ese día, el día en el
que mi sueño se cumplió por fin, tú llegaste a tu auténtico
hogar, pero no estoy hablando de nuestra
casa. Cuando te vi allí de nuevo, con nosotros, y supe que nunca
volverías a marcharte, llegaste a lo más profundo de mi ser. Y en
ese momento supe que, por mucho tiempo que pasase, ese lugar siempre,
siempre te pertenecería. Nadie más que tú podría llenarlo.
Y,
a partir de ese punto, ¿qué podría decirte que no sepas ya? Tú lo
viviste todo conmigo. Creciste
a
mi lado,
y en la palma donde antes cabía tu cuerpo entero acabó por no
entrar ni tu cabeza. Tú
eras mi fuente de apoyo cuando me sentía mal; me dejabas abrazarte y
me devolvías ese cariño a lametones. Nuestros
largos paseos por Bilbao eran lo
que me animaba y me ayudó a hacerle frente al estrés y a
la
falta de concentración durante periodos duros de mi vida. Tú
me ayudaste a ser mejor persona, a relacionarme más abiertamente sin
perder mi propia forma de ser, y gracias a ti aprendí que confiar en
la gente no siempre acaba mal. A ti era a quien le contaba las
lecciones cuando estudiaba, y tú te quedabas ahí quieto, mirándome
fijamente, como si entendieses cada una de esas aburridas palabras a
la perfección y estuvieses deseando escuchar más. Recuerdo
con una sonrisa esos días en los que te llevaba al parque y,
mientras tú jugabas y explorabas, yo podía recostarme sobre la
hierba y leer manga tranquilamente, a sabiendas de que tú volverías
cuando estuvieses cansado y me pedirías que te llevase ya a casa;
aunque no faltaban los días en los que pasábamos de todos los demás
y jugábamos nosotros solos. ...Y
siento mucho que últimamente ya no jugásemos como solíamos
hacerlo.
También
recuerdo con cariño que
te
tumbabas
a mi lado mientras dibujaba, e incluso me dabas tu opinión a veces,
ladrando o apartando la cabeza para decirme lo que pensabas, y a
menudo coincidíamos. Nunca
olvidaré aquella vez en la que me oíste maldecir a un entrenador de
Pokémon
Battle Revolution
y empezaste a ladrarle a la pantalla como si fuese tu propio enemigo.
Mientras
escribía, sabía que tú estabas detrás de mí, mirándome
fijamente hasta que no podías aguantar más y te quedabas dormido.
Sólo girarme y verte allí, tumbado en mi cama, ya me hacía sentir
bien. Tu presencia era la única que me gustaba tener cerca a la hora
de trabajar; relajada, a menudo callada, sin juzgar lo que hiciese ni
por qué lo hiciese. Te limitabas a estar conmigo y a observarme. Y,
cuando me veías poner caras raras por
cualquier razón,
te acercabas a mí para darme cariño y apoyo, lo necesitase o no. Un
amor incondicional que, créeme, es fácil echar de menos.
Tú
me viste hacer todo lo que vale la pena contar: empezar, aguantar y
terminar; descubrirme a mí mismo al descubrir que todo lo anterior
era una gran mentira; la tristeza y frustración de sentir que no
valía para nada, y también la alegría de encontrar un lugar del
que me sentía parte, en el que me sentía a gusto. La rabia más
absoluta y la mayor de las satisfacciones. Encontrar a gente y
perderla con el tiempo. Cambiar, cambiar, cambiar, y todo, en el
fondo, gracias a ti. Tú lo viste todo,
sí, y
también
lo
provocaste. Incluso me viste hacerme pedazos, sufrir y recomponerme,
aunque no pudieras estar a
mi lado
cuando más necesitaba ese apoyo. Esa última vez.
Papá
y mamá llevaban desde el sábado en el pueblo y, por primera vez en
nuestras vidas, nos habían dado un voto de confianza y nos habían
dejado solos en casa para que nos cuidásemos por
nuestra cuenta.
Y lo llevábamos francamente bien, la
verdad:
como teníamos todo el día para nosotros, dábamos largos paseos,
dormíamos hasta tarde, comíamos cuando y lo que nos daba la gana, y
aún nos sobraba tiempo para jugar juntos o ir cada uno por nuestro
lado y, mientras tú dormías, yo podía hacer lo que me apeteciese
en cada momento. Pero, si hubiese sabido lo que te esperaba, créeme:
no te hubiera dejado dormir ni un solo minuto.
El
jueves empezó todo. Estaba acostumbrado y preparado para ayudarte a
combatirlos, pero ese ataque epiléptico a las seis de la tarde y en
medio del pasillo me sorprendió mucho. Siempre solían darte
en
la cocina, durante la cena, y aquella situación se salía mucho de
lo común. Pero, como siempre, hice lo posible por ayudarte y saliste
del apuro sin problemas. De hecho, saliste mucho mejor parado de lo
normal: ni siquiera te hiciste pis encima, y eso era
mucho decir en tu caso. Aún hoy, sigo pensando que lo hiciste por
mí, por no hacerlo en la moqueta. Sabías que, al contrario que el
suelo de la cocina o del baño, la moqueta no era el sitio para hacer
pis, y quizás no siempre lo demostrases, pero en el fondo eras mucho
más considerado de lo que pudiera parecer. Lo noté muchas veces.
Como
cada noche, llamé a mis padres, y tuve que contarles lo sucedido.
Mamá me dijo que tuviera cuidado, ya que, si ese ataque
había
sido “suave”, podría darte otro. Desde luego, el primero no
había sido leve en absoluto; simplemente, te habías recuperado
bien, y eso me alegraba. Pero, aun así, ella tenía razón. No
recuerdo la hora exacta, pero, sobre las dos de la mañana, te dio el
segundo del día. De nuevo, no te hiciste pis, y, de nuevo, te
recuperaste con facilidad. Durante un momento, pensé que, quizás,
la nueva medicación que te estábamos dando fuera la causante de
esas reacciones tan, digamos, “positivas”, pero, en el fondo, no
podía evitar preocuparme. Seguía siendo muy raro.
Desde
luego, algo
no marchaba bien.
Al
día siguiente, casi se me había olvidado todo ese tema. Salimos a
la calle y, si no recuerdo mal, dimos un largo paseo desde nuestro
barrio hasta Deusto, donde yo estuve estudiando durante el curso, y
volvimos a casa. Tengo ese día bastante borroso; lo siento si me
equivoco. Creo que fue entonces cuando conocimos a aquel hombre tan
simpático que también iba con un perrillo blanco (o
una perrilla, no lo sé)
por la cuesta que sube desde el Guggenheim hasta Artxanda. Tú, como
siempre, saludaste a aquel pequeñajo, pasaste
de él a los treinta segundos
y esperaste pacientemente a que yo terminase de hablar con aquel
señor. Qué bien te lo tomabas; siempre me hizo gracia. Con el
tiempo te habías vuelto muy bueno y comprensivo. Y pensar que eras
un torbellino de pequeño... Ay, nunca
debimos castrarte; engordar te volvió mucho más sumiso.
Y, a pesar de todo, durante aquella semana perdiste casi dos quilos.
Sé que es tarde, pero... enhorabuena, pequeño.
Sabías seguirme el ritmo.
Llegó
la noche. Llamé a mamá y le dije que el día había transcurrido
muy bien a pesar del segundo incidente de la noche anterior. Tú
estabas feliz, y yo también. Absolutamente nada en ti indicaba que
tuvieses eso dentro. Estabas rechoncho, sí, pero sano como una
manzana. No es que Íñigo y Eva te lo dijesen por cumplir contigo;
cualquier otro veterinario te hubiese dado el mismo diagnóstico.
Salvo ese pequeño estigma invisible, eras un perro en la flor de la
vida y lleno de ella. No te merecías lo que estabas a punto de
sufrir.
Estaba
en la sala cuando todo empezó. A la una y cuarto de la madrugada, oí
el inconfundible sonido de tu cuerpo golpeando el suelo por culpa de
los espasmos en la otra punta de la casa, enfrente de la puerta del
dormitorio de papá y mamá, donde
solías recostarte.
Me levanté de un salto y fue a socorrerte lo más rápido que pude,
y, por suerte, pude llegar antes de que te pasase nada. Pero no tenía
a mano nada que pudiese usar para ayudarte. El palo que solíamos
usar para que no te mordieses ni te tragases la lengua estaba en la
cocina, y no podía volver a por él. Tampoco había nada a mi
alrededor que pudiese usar, así que, como tantas otras veces, opté
por lo más sencillo y te metí la mano en la boca. Pero, aquella
vez, hiciste lo que nunca antes y, en vez de dejar que la boca te
vibrase como siempre, simplemente, mordiste. Tus colmillos se
clavaron en mi piel como navajas y la atravesaron a medida que tu
boca se iba cerrando más y más, hundiéndose poco a poco en mi
carne. Oí mis huesos crujir dentro de tu boca y se me aceleró el
aliento. El dolor era terrible, y llegué a pensar que me habías
roto la mano. Y, por mucho que lo intentaba, no conseguía que me
soltases. Ahora, cuando lo pienso, siento que tratabas de aferrarte a
mí con todas tus fuerzas y no dejarme ir jamás. Puede que tú lo
supieras todo ya desde aquel momento y que, simplemente, yo no
supiese entender tus señales. De haberlo sabido, te hubiera dejado
morder a placer.
Al fin y al cabo, siempre fue nuestra manera de saludarnos.
Y
quizás, ésa fue tu forma de despedirte de mí.
Volviste
a recuperarte rápido, y de nuevo no te pasó nada más. Nada de pis,
y creo que nada de caca. Pero la cantidad de ataques ya era
desquiciante. Tres en dos días no era nada normal, y menos a esas
horas. Pero lo dejé estar. Lo dejé estar sin pensar en ello. Jamás
se me pasó por la cabeza que algo como lo que estaba a punto de
sucederte pudiese llegar a pasar jamás. Confiaba en que estaríamos
juntos hasta tu fin natural, tras una vida larga y plena a mi lado, a
nuestro lado. Quería seguir creciendo a tu lado, seguir compartiendo
cosas contigo, y que tus ojos me viesen llegar a donde quiera que el
destino me llevase. Y que vinieses conmigo en cuerpo y mente. Juntos
como un equipo, como un tándem, siempre de la mano, inseparables
como un pack de yogures (si me permites el pequeño chiste en un
momento tan delicado como éste). Como siempre nos habían visto y
como quería que siguieran viéndonos. Como todos los demás nos
recordarán y como estábamos destinados a seguir pasando los días.
Pero la vida es cruel, siempre lo hemos sabido. No te merecías lo
que te pasó, y... yo tampoco.
Nadie,
absolutamente nadie lo sentirá nunca jamás como yo lo sentí y lo
sentiré siempre. Porque, bolita,
nadie nunca te quiso como te quise yo. Una vez oí que no existe
relación más fuerte que la que hay entre un niño y su perro, y
ahora sé que es verdad. Lo supe desde el mismo día en el que te
puse el nombre. ¿Te dije alguna vez que viene de un Pokémon? A
muchos les hacía gracia, pero significaba mucho más de lo que ellos
piensan. Porque ya te perdí una vez, y tuve la suerte de
recuperarte. Te tuve otra vez, y volví a sentir lo mismo que sentí
la primera vez que te tuve en casa. Lo mismo, exactamente. Ídem.
“Ditto”. Jamás le conté a nadie ese significado; me lo guardaba
para mí. Era nuestro... pequeño secreto. Algo que los demás no
podrían entender ni aunque se lo explicase. Y esa sensación se
repite ahora.
Estoy
tratando de ser fuerte, por todos, pero me estoy quedando sin fuerzas
y no sé cuánto más podré aguantar. Mamá y papá no pueden verme
llorar o se les partirá el corazón. Lo mismo pasa con Raquel y con
todos los que te quisieron. Tengo que ser fuerte por ellos, para que
no sufran, y si no puedo serlo, al menos, debo aparentarlo. Por eso
lloro por la noche, cuando ya nadie puede verme. Lo siento. Sé que
no debería empañar tu recuerdo con lágrimas, pero no puedo
evitarlo. Todo esto es demasiado para mí. Llevo ya mucho tiempo
fingiendo esta sonrisa y haciendo creer a la gente que estoy bien,
pero no es así. Aún te necesitaba, y siento que el peso sobre mis
hombros ahora mismo es algo que no puedo llevar yo solo. Tú siempre
me apoyaste, e, iluso de mí, pensé que siempre sería así. Que
estarías ahí para verme entrar en la universidad, graduarme,
encontrar mi primer trabajo como doblador y salir al mundo, y podrías
compartir conmigo todos esos momentos. Pero ya no estás. Y, ahora,
sólo puedo rezar para que me des fuerzas para seguir adelante. Sé
que siempre te estoy pidiendo que cuides de los demás porque yo no
lo necesito, pero ambos sabemos que es mentira. Sé que puedo
aguantar, pero no sé cuánto. Llegará un momento en el que no podré
más, y sé que, si no me ayudas, me romperé. Ahora, en el final, es
cuando necesito sentirte a mi lado más que nunca, a pesar de que no
estés.
Las
tres y cuarto de la mañana, y tres nombres. Tres nombres fueron lo
único que logré escribir ese día antes de que todo empezase, antes
del principio del final. Oí un ruido fortísimo a mi espalda y me
giré. Allí estaba el cuarto. El cuarto ataque en dos días. Me tomé
un segundo para no pensar en que estaba siendo demasiado
y
en que ya me lo temía, y fui a socorrerte. La
primera sacudida
había sido tan fuerte que había movido la cama y había creado un
hueco lo suficientemente grande entre el somier y la pared como para
que te cayeses en él de lleno y te quedases atrapado mientras los
espasmos continuaban. Por suerte, pude sujetarte la cabeza con la
mano vendada para evitar que te golpeases contra la pared. En aquella
situación, no podía sacarte de allí, pero al menos estarías
quieto hasta que los espasmos cesasen, y por suerte lo hicieron
rápido. Te saqué de allí en cuanto dejaste de temblar y te tumbé
en la cama, pero estabas demasiado ido como para escucharme cuando te
decía que te quedases allí
para recuperarte. Tú
sólo querías bajar, así que te dejé vía libre y te puse
en el suelo,
porque sabía que te darías un golpe si tratabas de bajar solo. Y,
entonces, empezaron las
que fueron probablemente las
horas
más horribles y desquiciantes de mi vida.
Sabía
que algo no marchaba bien, pero nunca imaginé que pudiese llegar a
esos extremos. Lo de aquel día era, simplemente, superior a
cualquier otra cosa que te hubiese visto hacer hasta entonces. No
eras tú, incluso dentro del hecho de que nunca lo eras justo después
de que esa maldita enfermedad hiciese mella en ti. Aún hoy, pensado
en frío, soy incapaz de describirlo de una manera lo suficientemente
fehaciente como para conseguir que tú mismo puedas entenderlo,
porque creo sinceramente que no eras consciente en absoluto de lo que
hacías. No caminabas, dabas tumbos. Andabas sin rumbo hasta
que, literalmente, no podías seguir avanzando. Te trababas en las
paredes y acababas con la cabeza contra las esquinas de la casa,
apoyando la barbilla en ellas como si quisieses seguir hacia delante
a toda cosa, aunque tuvieses que trepar por el muro. Y, tras llegar a
esa posición, no movías un músculo ni hacías ninguna clase de
ademán de querer salir de allí, casi esperando a que la pared
desapareciese de tu camino para poder seguir avanzando. Te sacaba de
allí, vagabundeabas por la casa y seguías haciendo lo mismo en
cualquier esquina, en cualquier habitación. Era realmente
desesperante verte hacer eso, y el pecho vuelve a oprimírseme cada
vez que lo recuerdo. Por simple que parezca, fue una visión
abominable. Verte en un estado tan sumamente desvalido e inhumano,
deambulando sin rumbo como un alma perdida en un cuerpo que ya no
podía retenerla. Creo que fue entonces cuando perdí casi todas mis
esperanzas y comencé a entender lo que estaba a punto de suceder,
pero, por favor... compréndeme si no quise aceptarlo.
Conseguí
sacarte de mi cuarto y del pasillo, y te llevé a la cocina para
tenerte más controlado, pero seguías haciendo exactamente lo mismo.
Tu único afán era buscar un punto muerto, fuese en una esquina
entre dos paredes, entre
las patas de un montón de sillas o contra la puerta de debajo del
fregadero. Trataba de retenerte, pero mi cuerpo era el único punto
muerto que no parecía satisfacerte. La desesperación me cegó, y te
grité que parases; espero que puedas perdonarme por ello. Cuando lo
pienso, la primera vez que te vi sufrir un ataque, también te grité
aunque sabía que no obtendría una respuesta por alto que hablase,
pero es fruto de la impotencia. Supongo que todo debe acabar del
mismo modo en el que empezó.
Harto
de verte vagar, te sujeté por la fuerza. Necesitaba que te calmases,
y calmarme yo mismo para poder volver a pensar como una persona
racional. Pero aquel momento nunca llegó. Porque, en el mismo
momento en el que pareció que te calmabas y te miré, vi que si
habías dejado de moverte era porque te estaba dando otro ataque
epiléptico más. Allí, justo entre mis brazos. Esa vez pude meterte
el muñeco en la boca para que no te mordieses ni te tragases la
lengua... o algo peor, yo qué sé. Nunca había sentido aquello tan
de cerca. Al estar tú en alto, pude notar por primera vez cómo tu
cuerpo entero temblaba con cada sacudida, pero no podía detectar de
dónde provenían. Era como si las convulsiones comenzasen y
terminasen en todos los puntos de tu cuerpo al mismo tiempo. Y allí
estuve, sujetándote con cuidado a lo largo de aquel terrible ataque.
Y,
sinceramente, no puedo recordar mucho más.
Sé
que te estuve sujetando todo el tiempo. Sé que sufrías un ataque
tras otro, y que llegaron fácilmente a los cuatro o cinco seguidos.
Sé que buscaba cualquier cosa a mi alrededor para que no te
mordieses. Pero no soy capaz de concretar nada. Lo único que
recuerdo es esa angustia que me corroía, la impotencia y el dolor
que ya empezaba a clavarse en mí. Te escapabas
de mis manos antes mis narices, y yo no era capaz de retenerte. No
era capaz de hacer nada.
No hay dolor mayor que sentir morir a alguien entre
tus propios brazos mientras te debates entre qué es lo que puedes
hacer por ayudar, aunque sea en lo más mínimo.
No
sé cuánto tiempo pasó hasta que se me ocurrió qué hacer. No sé
si el haber reaccionado más rápido hubiese cambiado algo o no, pero
prefiero no pensar en ello. Prefiero ceñirme al sentimiento que me
ayudó y me ha seguido ayudando a sobrellevar toda esta locura: el
sentimiento de saber que hice lo que pude, que no tengo nada de lo
que arrepentirme. Lo siento si me repito, mi
chico,
pero es algo que he de grabarme a fuego en el corazón o jamás
superaré este golpe. Si no me autoconvenzo de que no tengo culpa, de
que traté de salvarte como mejor pude hacerlo, y de que estarías
orgulloso de mí si hubieras estado consciente en aquel momento, no
podré seguir viviendo tranquilo. Necesito saber que, si ahora no
estás aquí,
no es por mi culpa. Y
si tengo que mirar a las cicatrices de mi mano para recordarlo, lo
haré. Por eso espero que no desaparezcan nunca. Además de tu
recuerdo, es lo único que me queda de ti.
Recuperé
la noción del tiempo y del espacio de golpe; sigo sin saber por qué.
Busqué aquellas cápsulas que nos recetó el veterinario y que,
según él, valían para calmarte durante los ataques, pero no las
encontré. Por eso, y arrepintiéndome en el alma, llamé al pueblo y
mamá me cogió el teléfono. No pude explicarle bien lo que pasó
porque no tenía tiempo ni ganas, pero me dijo dónde estaba lo que
buscaba y te metí
un par de esas cápsulas. Salían vacías de líquido pero llenas
de... ya sabes qué, ja, ja. Muy bonito, pensar en esas cosas
mientras lo estabas pasando tan mal. Pero trataba de buscar un mínimo
de relax en aquella situación, supongo, y mi cuerpo reaccionó.
Aunque no pude reírme.
Las
horas siguientes fueron... dolorosas. Una vez te calmaste
mínimamente,
empecé a hacer llamadas. Emergencias, veterinarios de toda la zona,
y una chica muy amable que estuvo pendiente de mí durante toda la
noche, dándome apoyo y tranquilizándome, y trató de ayudarme a
encontrar a algún veterinario que viniese a hacerse cargo de ti para
tratar de salvarte, pero no tuvo suerte. Entre otros números, me dio
el de un veterinario estúpido hasta la médula que no paraba de
darme explicaciones ridículamente largas y tópicas acerca de tu
enfermedad que yo ya
había
escuchado mil veces
y que se negó a venir a ayudarte porque “quedaba lejos”.
...Menudo hijo de puta; disculpa la expresión. No me gustaría
ahondar demasiado en esto, la verdad. Fue todo muy desesperante, y
lo sigue siendo.
Nada salía como tenía que salir, nadie estaba donde tenía que
estar, y ninguno de mis esfuerzos sirvió para nada. O quizás sí,
no lo sé. Puede que, sin mi ayuda, no hubieses aguantado tanto.
Puede que no hubieses visto un nuevo amanecer y hubieses muerto en
mitad de la madrugada. Pero no hay manera de saber eso. Yo... hice lo
que estuvo en mi mano. Sólo siento que no fuese suficiente.
Dieron
las seis de la mañana. Tus espasmos habían cesado y había
conseguido colocarte en tu capazo, que me perteneció a mí cuando
era pequeño. Tenías la cabeza sobre el duro borde, pero te la había
acolchado con la alfombra que usaba mamá para cocinar y con uno de
los cojines de las sillas. Sólo parecías muy, muy cansado.
Resoplabas con fuerza, tratando de recuperarte, pero seguías
perdido. No reaccionabas a nada. Ni movimiento, ni ruido. Luchabas
por sobrevivir, y eso te mantenía más que ocupado. Y yo seguía a
tu lado, como lo había estado durante las últimas tres horas. Tres
de la horas más largas y dolorosas, y al mismo tiempo más etéreas
y frágiles de mi vida. Fue... una sensación realmente extraña. El
tiempo tiende a pasar despacio cuando no tienes nada que hacer, pero,
aquella noche en la que no paré de trabajar para tratar de salvarte,
el tiempo pasaba despacio. Las horas suelen volar cuando trabajo por
la noche, pero no aquel día. Supongo que no hay sensación capaz de
equipararse a ésa, y quien no lo haya vivido no puede comprenderlo.
Me pregunto si tú puedes. Me pregunto si en aquel momento seguías
realmente vivo.
Aquella
chica tan amable me dijo que, si estabas estable, te pusiese otra de
esas cápsulas y me fuese a dormir. Lo necesitaba, y ella lo sabía;
al fin y al cabo, aquella noche no había dormido nada. Me aseguró
que la cápsula por dosis anal no te haría ningún
mal,
y le hice caso. También me recomendó que te pusiese otra cuando me
despertase, si aún no te habías recuperado del todo. Así que, por
si recaías, me fui a dormir al sofá, que quedaba mucho más cerca
de la cocina que mi cuarto, y dormí allí.
Me
desperté a las dos horas, incapaz de dormir más, y fui a verte.
Seguías exactamente igual. Jadeabas con fuerza, con la lengua fuera,
como siempre. Te acaricié, te besé, te saludé y te puse comida,
por si acaso te despertabas con hambre. Al fin y al cabo, los ataques
solían dejarte con un ansia de comer aparentemente insaciable, y no
quería que lo pasases aún peor. Te fui a meter otra cápsula y vi
que habías llenado el capazo de una espesa caca líquida, pero me
dio igual, sinceramente. Comprobé que tenías agua en el baño por
si querías beber, ya que debías estar sediento después de
semejante experiencia. Sorprendentemente, tardé hasta media hora en
hacer todo eso. Supongo que me quedé mirando al escenario en algún
momento, de manera inconsciente. Tú, en medio de la cocina, metido
en el capazo, luchando por sobrevivir
en un entorno
lleno
de agua, pis y pelo. Fregué un poco antes de marcharme; no quería
que, en caso de que te levantases, te estuvieses resbalando en tu
propio pis.
Volví
al sofá a las ocho y media, entonces, y dormí otras dos horas
exactas. Pero lo que vi cuando me desperté... en fin. Nadie mejor
que tú lo sabe. O quizás tú seas quien menos constancia tiene de
ello, no lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es de que ya no
estabas.
Bueno...
no. No lo estaba. Algo en mi interior quería creer que aún podrías
salvarte, que no
era del todo tarde, y que en
algún momento podrías llegar a... revivir, de
algún modo.
Pero no me dejé autoconvencer de eso. Si hubiese
llegado
a crearme esperanzas cuando sabía que no las había, el golpe
hubiese sido mucho más duro de sobrellevar. Era mejor aceptar las
cosas como eran. Tú ya no estabas.
Y
sólo entonces pude empezar a llorar.
Y,
el resto... es historia. Nadie estaba. Nadie. Ni mi familia, ni mis
amigos. Maldito agosto de los cojones. El único apoyo que recibí
fue el del chico que vino a recogerte para llevarte a la
incineradora, y eso que ni siquiera le conocía. Me
dijo que su
gato había muerto pocas semanas antes y sabía por lo que estaba
pasando, así que me ofreció un abrazo cuando le dije que estaba
solo. Y se lo agradecí muchísimo.
No
quisiera tener que contarte más. Sé que has visto el resto desde
allá donde estés. Me has visto sufrir, echarte de menos y llorarte
como lo estoy haciendo ahora. Pero hay algo que me gustaría decirte
antes
de que te vayas.
Gracias.
Gracias
por todo. Gracias por enseñarme, por aguantarme y, sobre todo, por
quererme. Gracias por aceptarme como soy y por saber perdonarme todas
aquellas veces que no fui un buen dueño. Gracias por el apoyo, la
ayuda y la compañía. Gracias por dejarme ver que no se debe ser
especial para ser amado incondicionalmente. Gracias por darme tanto y
pedir tan poco a cambio. Gracias por ser lo mejor que me ha pasado
nunca y
por cambiarme a mejor.
Me
has hecho conocer gente. Me has hecho más fuerte y valiente.
Contigo, he sentido menos miedo y he sido capaz de afrontar temores.
Sólo Dios sabe qué sería de mí ahora si no te hubiese conocido
nunca, pero es algo que no quiero imaginar. Y, ahora, impotente, sólo
puedo decirte una última cosa.
Adiós,
mi mejor amigo. Adiós, compañero de penas. Adiós, mi apoyo en los
momentos duros. Adiós, mi bola de pelo caliente que me acompañaba
al dormir y se enfadaba conmigo por no dejarle acaparar
la cama.
Adiós, causante de que ahora me sienta más a gusto conmigo mismo en
más de un sentido. Adiós, perro de mil y un nombres que todos los
reconocía. Adiós,
pinreles olorosos, barriga rechoncha y dientes como agujas. Adiós,
hermano de otra raza, alma gemela, media naranja, parte de mí, de mi
espíritu y de mi propio cuerpo. Adiós, y hasta siempre. Nos
volveremos a encontrar muy pronto, si es que alguna vez hemos dejado
de estar juntos. Sé que sigues a mi lado aunque no te vea, pues te
llevo siempre conmigo, en cuerpo, gracias a tu collar, y en alma,
gracias a los recuerdos que compartimos. Te agradezco todo lo que
sigues haciendo por mí en las sombras, pero espero poder volver a
verte algún día. Pero, hasta que ese día llegue, hasta que podamos
volver a estar juntos... cuida bien de todos, mantenles seguros. No
dejes que Fígaro te mangonee sólo por ser el primero. Llévate bien
con el abuelo; estoy seguro de que le encantaban los perros tanto
como a la abuela, aunque ella no siempre lo mostrase abiertamente. Y,
si les
ves, no te lleves mal con Bost
ni con Cora, ni con Charlie
tampoco,
anda. La persona que le quiso a él tanto como yo te quise a ti ha
hecho mucho por mí, por ambos,
y debéis llevaros bien por nosotros.
Adiós,
colega.
Descansa en paz por fin; te lo mereces.
28-diciembre-2008
– 10-agosto-2013
A
Ditto: un potro salvaje e incontrolable que siempre cabalgó con
fuerza y sin miedo a través de los
infinitos
prados de dolor y
sufrimiento que
nunca mereció tener que recorrer.
“Si
es que sólo le falta hablar.”