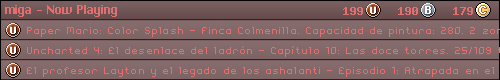Me desperté un tanto desconcertado, pero tardé apenas
unos segundos en darme cuenta de dónde estaba y qué demonios estaba haciendo
allí. Barcelona, la mundialmente famosa ciudad condal llena de chicas muy monas que no te
quieren y que, en su lugar, se ligan a rastafaris calenturientos. Salón del Manga, excusa barata para ver en persona de
una maldita vez a algunos de mis mejores amigos —aunque, por supuesto, eso de
“barato” es un decir—. Tantos años luchando por ello y, por fin, lo había
conseguido. Casi 24 horas después aún me costaba creerlo, pero las pruebas eran
evidentes. Una casa desconocida, un silencio sepulcral sólo roto por la alarma
de mi móvil y, sobre todo, la notoria ausencia de un perro soplagaitas que
venga a darte los buenos días a base de ladridos chirriantes y lametones en los
ojos. El despertador del teléfono sonaba con fuerza en el cajón en el que lo
había metido. Tanteé los alrededores de la cama a ciegas y por fin agarré el
dichoso aparatito. Despegué los párpados mínimamente y, en cuanto la luz del
móvil me taladró las pupilas, los ojos empezaron a escocerme como nunca; prueba
inequívoca de que el cuerpo me pedía más horas de sueño después del ajetreado primer día que había pasado en aquella ciudad. Por otro lado, la cabeza me obligaba a aprovechar
aquellos días al máximo desde el mismo comienzo, así que le eché valor vasco,
apagué con rencor la alarmita de las narices y me incorporé. Bostecé, me froté
los ojos y, como todos los días de mi vida, me puse a buscar los calcetines que
se habían perdido entre las sábanas de la cama durante la noche. Una práctica
un tanto frustrante, sí, pero ideal para terminar de despertarse porque la mala
leche que se te va acumulando por no encontrar los malditos galtzerdis te pone más alerta que un
chute de cafeína en vena.